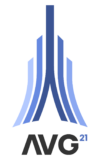Por: Avidel
Villarreal Gálvez.
El ejercicio del poder conlleva muchísimas responsabilidades y
decisiones importantes que tomar, una de ellas, debe hacerse desde el primer
día del mandato y marcará el estilo de liderazgo, así como el legado de un gobierno,
respondiendo a la siguiente interrogante: ¿Debe el mandatario concentrarse en
liderar un proyecto político que trascienda su gestión o centrarse en el
personalismo, donde su figura sea el eje y fin último del poder? Estas dos
visiones del ejercicio del poder tienen profundas implicaciones no solo para su
administración, sino para el futuro de su partido y la estabilidad democrática
del país.
Optar por la continuidad de un proyecto más allá del tiempo de gobierno
es una decisión que revela una visión estratégica y a largo plazo. En este
escenario, el presidente entiende que los grandes objetivos nacionales, como la
mejora de las políticas sociales, la gestión económica sostenible, la seguridad
o la estabilidad en las relaciones internacionales, no pueden depender de un
solo liderazgo. Para garantizar la permanencia y evolución de estas políticas,
se necesita un relevo ordenado, sólido y legitimado dentro del propio partido.
Un líder comprometido con la continuidad se preocupa por generar
espacios de participación genuina para sus colaboradores más cercanos. Promueve
la exposición de nuevos perfiles en áreas clave, y también, se preocupa por el
fortalecimiento de su partido, procurando que quienes ostenten la
representación de su instituto político, generen e impulsen tareas como la
formación y capacitación permanente de cuadros, la incorporación de jóvenes y
distintos sectores sociales de donde nazcan liderazgos y relevos generacionales,
además de poner al centro temas relevantes como el uso de nuevas tecnologías,
generación de orgullo e identidad, y por supuesto, la participación como partido en agendas de
la política mundial. Este tipo de liderazgo fomenta el surgimiento de figuras
que, en el momento adecuado, podrán dar continuidad a un proyecto que va más
allá de un solo periodo presidencial.
En este esquema, el dirigente no teme ceder protagonismo,
entendiendo que la fortaleza de su gobierno radica en la solidez del equipo que
le acompaña y en la capacidad de su partido para mantener el poder a largo
plazo. El proceso interno de sucesión, lejos de ser un conflicto, se convierte
en un mecanismo democrático donde la base partidaria movilizada decide quién es
el mejor preparado para continuar con la agenda de gobierno. Esta dinámica no
solo fortalece al partido, sino que genera un ambiente de estabilidad política
y confianza, tanto dentro del país como a nivel internacional.
Cuando se logra construir un proyecto con esta visión, las
probabilidades de mantener el poder en elecciones futuras aumentan
considerablemente. La ciudadanía percibe que hay un plan a largo plazo que
trasciende a una figura individual, y se siente más segura de que sus intereses
estarán protegidos en un futuro previsible.
En el lado opuesto del espectro, encontramos a los primeros
mandatarios que, cegados por el personalismo, convierten su gestión en una oda
a sí mismos. Bajo esta lógica, todo lo que ocurre en su gestión se presenta
como un logro individual. El discurso público está dominado por su figura, y el
resto del equipo queda relegado a un segundo plano, sin participación real ni
exposición ante la opinión pública.
Este tipo de liderazgo personalista es, en esencia, autodestructivo.
Al impedir el surgimiento de nuevos líderes dentro del gobierno, el líder no
solo obstaculiza la continuidad de su propio proyecto, sino que debilita a su
partido. Cuando se acerca el momento del siguiente proceso electoral, se
enfrentan a un vacío de liderazgo: no hay figuras con la legitimidad ni la experiencia
necesarias para continuar con el proyecto. Este vacío genera rupturas internas,
divisiones partidarias y, en muchos casos, una pérdida de confianza en las
bases del partido.
Además, el personalismo tiende a aislar al presidente, tanto en el
ámbito interno como internacional. La falta de voces críticas y de contraparte
dentro de su propio equipo conduce a errores de gestión que, sin correctivos
oportunos, se acumulan con el tiempo, erosionando la credibilidad de la
administración. En términos electorales, esto suele traducirse en una clara
desventaja, ya que el desgaste personal del líder es mucho más visible y
difícil de superar. Al final, el personalismo asegura su propia derrota, ya que
un gobierno centrado en una sola figura no puede sostenerse cuando esa figura
pierde relevancia o legitimidad.
En América Latina hemos visto surgir alternativas providencialistas,
liderazgos carismáticos especialmente intensos que carecen de bases de
sustentación de largo plazo. Son tan agudos y personalistas que no encuentran
cómo transformarse en plataformas políticas heredables, colocando a los países
en la inestabilidad de alternar propuestas que no terminan de dar resultados.
Veamos algunos ejemplos.
A pesar de ser un líder muy sólido y con gran respaldo, Andrés
Manuel López Obrador con su “Humanismo mexicano” y con su “Cuarta Transformación”,
canalizó todo su personalismo en un proyecto social que iba más allá de su
propia persona.
Esa elaboración estratégica le permitió contar con una hoja de ruta
para su propio gobierno, un marco de justificación ideológica para las
decisiones que debía tomar y las definiciones claras y precisas sobre quienes
eran los adversarios naturales, que él llamó “El Conservadurismo”.
Sobre esa plataforma se montó su sucesora, Claudia Sheinbaum, que se
acaba de estrenar como la primera presidenta de los Estados Unidos Mexicanos. Luego
de haber competido dentro de su propio movimiento, donde se presentaron varias
opciones, logró la nominación. Su candidatura fue afirmada por el
empoderamiento que recibió del líder, que incluso tuvo la simbología de haber
recibido en su momento el bastón de mando y el liderazgo formal del movimiento.
Ella y su equipo de asesores hicieron el esfuerzo de responder al
desafío de hacer cotidiano y convertir su programa de gobierno en una
proyección de lo realizado hasta ese momento. Lo llamarón “El segundo piso de
la Cuarta Transformación” y de esta
forma un plan muy afianzado en el atractivo de una persona y en su épica
particular fue ofrecido como un proyecto inconcluso que tenía muchas otras
cosas por hacer y que lo podía consolidar porque las bases ya estaban
firmemente colocadas en los seis años de gestión de Andrés Manuel López
Obrador, que sigue siendo el líder y la referencia fundamental, pero que se
aparta del poder para darle continuidad. Así se resolvió exitosamente el
problema de la sucesión.
No parece ser el caso de otros personalismos. Ni Nayib Bukele en El
Salvador, ni Javier Milei en Argentina, parecen encontrar el tiempo para la
necesaria tarea de rutinizar su carisma como requisito indispensable para la
persistencia de sus propios proyectos. El primero decidió reelegirse, forzando
para ello la constitución de su país. Y el segundo todavía está en los primeros
años de su gobierno sin que dé señales de estar pensando en lo que viene
después.
La decisión entre dar continuidad a un proyecto
político o centrarse en el personalismo define el destino de un gobierno y su
legado. Aquellos que eligen fortalecer su equipo, permitir la participación de
nuevos líderes y generar un proceso sucesorio democrático dentro de su partido,
no solo aumentan las posibilidades de éxito electoral, sino que construyen una
herencia política duradera. Por el contrario, los mandatarios que optan por el
personalismo, sacrifican el futuro de su gobierno y de su partido en favor de
una gloria individual efímera. A la larga, los personalismos solo aseguran su
derrota, mientras que los proyectos que buscan continuidad tienen la
posibilidad de perdurar y trascender.